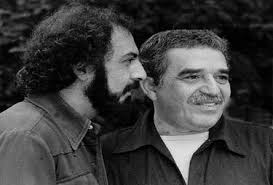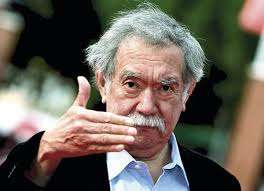VIÑA DEL MAR 1967, ALFREDO GUEVARA, ALDO FRANCIA; EL NUEVO CINE DE AMÉRICA LATINA
Miguel Littin (Chile) 1987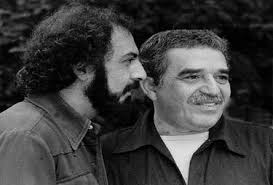
En Viña del Mar, Chile, en 1967, hace ya veinte años, se reunieron cineastas de todo el continente con el propósito de participar con sus filmes en el festival de Cine Latinoamericano y en el primer encuentro de cineastas de América Latina.
Era la primera vez que este hecho ocurría en el continente.
El Cine Club de Viña del Mar, dirigido por Aldo Francia, había tenido que luchar tenazmente para lograr reunir películas y cineastas, y en especial, para lograr la presencia de la delegación cubana ya que, por acuerdos de la OEA, el gobierno de Chile, como todos los gobiernos de América Latina con excepción de México, habían roto relaciones diplomáticas con La Habana.
Sin embargo, la perseverancia y la fuerte voluntad de Aldo Francia, Luisa Ferrari y sus colaboradores habían logrado vencer el obstáculo y junto a cineastas de Perú, Argentina, México, Venezuela, Bolivia, Brasil, Uruguay, asistieron, representando a Cuba, Alfredo Guevara y Saúl Yelín.
La década de los sesenta fueron tiempos de definición.
La revolución cubana había estremecido el continente; nacía con ella una nueva realidad signada por la presencia protagónica de las grandes masas populares en la vida pública, quienes encontraban su eco natural en una generación de artistas que descubrían en las tradiciones populares la levadura con la que se amasaría la obra del futuro. Desde el Mar Caribe al Pacífico y al Atlántico, desde la selva tropical a la Cordillera de los Andes, una voz subterránea y mineral recorría el continente removiendo sus entrañas, reconociendo a sus diversas resonancias la identidad común, cuestionando los valores establecidos por el régimen neocolonial, buscando incesantemente proyectar los principios de una nueva filosofía que surgía dando una respuesta entusiasta a una civilización desgastada por el escepticismo.
El sentimiento acumulado en siglos de sometimiento y colonialismo, en culturas destruidas y templos enterrados, en voces acalladas, en manos truncadas, explotaba como un nuevo volcán para cambiar de raíz la visión del hombre y las cosas.
Y este nuevo verbo se expresaba en una fulgurante literatura, en una música que rescataba en la memoria popular los acordes de la canción liberada, en un nuevo cine que encontraba en la confrontación social las imágenes y el sonido que lo liberaban de antiguas ataduras estéticas y subordinaciones tecnológicas; empujado a nacer por la fuerza creciente de una historia que exigía ser narrada con urgencia.
Los sesenta fueron los años de la ira.
Tiempos de cambio, tiempos de revolución social, tiempos de sueños forjados escrupulosamente en la lucidez del combate.
En el otoño de 1967 era un secreto a voces que el Che Guevara estaba en Bolivia abriendo con su ejemplo y con su acción el cauce por donde fluirían los ríos de la historia.
Es en este contexto histórico, en el que se reúnen los cineastas de América Latina para confrontar ideas, discutir presentes y futuros, y sobre todo, reconocerse en las imágenes de «una gran humanidad que ha dicho basta y echado a andar».
Los mineros de Bolivia
Las mayorías de Brasil
Los que con la tierra y el agua mezclan la greda de Argentina
Los estudiantes de Uruguay
Las guerrilleras de Cuba
Los hombres del carbón en Chile
El testimonio de México
El arte colonial de Venezuela
Los subterráneos del fútbol en Brasil, sus escuelas de samba, las historias surgidas de la literatura de cordel
Los forjadores del futuro en el Perú Campesinos Viramundo Estudiantes
Las mujeres proletarias
La infancia abandonada
El hombre que recorría desesperanzado un mundo ajeno
Los bandoneones insurgentes Los hacheros nomas Las memorias del Cangaco
Los de otro oficio …
El chacal de Nahueltoro
Ocupaban por fin las pantallas de un cine que era nuevo, en la medida que lo era la realidad reflejada.
55 filmes
46 delegados de los cuales:
15 eran argentinos
9 de Brasil
2 de Cuba;
11 de Chile
4 del Perú
4 de Uruguay
y una representación de Venezuela, Margot Benacerraf
Constituyeron el núcleo participante a ese primer festival y encuentro de cineastas de América Latina.
Durante una semana, del 1° al 8 de marzo, asistieron a proyecciones y a reuniones donde se discutieron con pasión las definiciones y planes del futuro.
En el enunciado de objetivos del Festival de Viña del Mar 1967 se establecía:
- a) Exhibir y confrontar obras de tendencia experimental que con
curran a la promoción del cine como arte.
- b) Investigar nuevas formas de lenguaje cinematográfico, a través de una expresión latinoamericana auténtica y propia, fundamentando la problemática del hombre y de la raza; redescubrir lo autóctono e incorporarlo a nuestro cine.
- c) Reunir a la gente de Cine Latinoamericano, en sus diferentes actividades y manifestaciones, con el fin de intercambiar experiencia y posibilitar la asociación de esfuerzos comunes.
Durante esos días se acordó fundar el Centro Latinoamericano del Nuevo Cine, con el objetivo de reunir los movimientos del nuevo cine independiente de cada país de América Latina.
Este Centro sería el antecedente inmediato del Comité de Cineastas de América Latina fundado en Caracas en 1974. Asimismo se instó a la creación de circuitos alternativos de distribución y exhibición del Nuevo Cine; se llamó a organizar semanas de cine latinoamericano en capitales y provincias del continente, promoviendo asimismo la fundación de los centros nacionales en vinculación con un secretariado internacional que tendría como sede Viña del Mar, y cuyo objetivo sería el recopilar la información emitida por cada centro nacional con el fin de sistematizar un reconocimiento global de la cinematografía latinoamericana y sus posibilidades de desarrollo.
En Viña 1967 se habló también de la necesidad imperiosa de crear escuelas y talleres para echar las bases de la creación de la escuela de Cine de Viña del Mar, dirigida por el Cine-Club en colaboración con la Universidad de Chile, escuela que fue realidad en 1968.
En el temario de la discusión se señalaba:
El estudio histórico y análisis temático y estilístico de la producción latinoamericana.
- a) Historia del cine latinoamericano.
- b) La revelación de coincidencias entre los pueblos del continente y la particularidad expresiva.
- c) La libertad de expresión cinematográfica.
- d) La cultura cinematográfica: cine clubs, cinematecas y críticas.
En el tema 111, dedicado a los problemas de distribución del cine independiente latinoamericano, se discutió:
- a) Legislación vigente.
- b) Estudio básico para un mercado cinematográfico común.
- c) Intercambio de películas y difusión del cine latinoamericano en los distintos países del continente.
- d) Política de expansión del cine latinoamericano en mercados exteriores.
En el tema IV, en lo referente a la creación de organismos permanentes de conexión del cine latinoamericano, se planteó:
- a) Mantener los contactos establecidos en el Encuentro.
- b) Relaciones entre las escuelas de cine del continente. Becas para profesores y alumnos latinoamericanos.
- c) Revistas de cine.
d} Mecanismos que mantengan al día el conocimiento y la difusión de la situación del cine en cada país latinoamericano.
En el apartado de la producción cinematográfica latinoamericana se discutió:
- a) Experiencias anteriores. Los fracasados intentos del cine industrial.
- b) Legislación vigente.
- e) Inventario de los elementos técnicos existentes en los distintos países.
- d) Bases reales para coproducciones latinoamericanas.
Es así como Viña del Mar 1967 permitió el encuentro de los distintos movimientos nacionales, realidades dispersas como el propio continente, realidades coincidentes, pero paradojalmente desconocidas entre sí, permitiendo instituir las líneas centrales de lo que en veinte años llegaría a ser el movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano.
Y sería Alfredo Guevara, quien, convocando país por país, cineasta por cineasta, formaría un frente común concitando la unidad a través del respeto a cada situación nacional.
Ya en 1960, Glauber Rocha, nuestro más bello cometa -como lo llamara Caca Diegues-, la luz de una estrella que aún no se extingue, había escrito:
«Nuestro cine es nuevo porque el hombre brasileño es nuevo, y la problemática es nueva y nuestra luz es nueva, y por eso nuestros filmes son diferentes… Queremos filmes de combate en la hora del combate. El cineasta del presente deberá ser un artista comprometido con los grandes problemas de su tiempo.»
Era claro, esta inserción en los procesos políticos sólo era posible manteniendo la autonomía, los matices y características nacionales. Así, este cine se llamó Cinema Novo en Brasil; se llamó ICAIC en Cuba; fue el cine de indagación y encuesta de la Escuela de Cine de Santa Fe, en Argentina; fue en Bolivia el cine de Sanjinés y luego del grupo UKAMAU; fue el cine nacido en la universidad, al calor de las manifestaciones populares en Chile; fue el cine independiente mexicano; el cine nuevo uruguayo y su cinemateca de Tercer Mundo; el cine documental colombiano; fue Margot Benacerraf en Venezuela, y fue el movimiento creado en el primer Festival de Mérida en el 68. La posibilidad real de la unidad se daba por primera vez al confrontar los filmes en una pantalla que se extendía a nivel de continente, mostrando coincidencias estéticas y voluntades políticas, como si de todos los filmes surgiera uno solo que expresaba a un solo golpe de ojo la historia diversa y desconocida de un continente mil veces negado, mil veces truncado en su desarrollo, segregado y disperso por un enemigo común.
Esta verdad recién inaugurada era expresada en un lenguaje nuevo; en que se precipitaba presentación, desarrollo y desenlace -no precisamente en ese orden- buscando romper los manidos lenguajes del cine domesticado y neocolonial.
No podía ser de otra forma, las condiciones específicas económicas y culturales, la dependencia tecnológica y cultural, obligaba a los cineastas a encontrar respuestas liberadas de las limitaciones del pasado.
A una técnica sin sentido, afirmamos en 1967 los cineastas chilenos, oponemos la búsqueda de un lenguaje propio que nace de la inmersión del cineasta en la lucha de clases, enfrentamiento que genera formas culturales propias.
Y esa búsqueda se realiza a través de dos elementos esenciales: una cámara en la mano y una idea en la cabeza.
Así la estética de este nuevo cine latinoamericano estaba ya determinada por las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas del subdesarrollo de la cultura del hambre.
Y su relación con la historia estaba regida por el rescate de la memoria popular, por la necesidad de reescribir una historia paralizada y tergiversada en el folklore y el populismo, por una burguesía que había encontrado en el cine de imitación un instrumento de dominación y perpetuación del poder.
En el otoño de 1967, advertíamos que nuestro cine, el cine de América
Latina no nacía de materia muerta, como diría Julio García Espinosa, no se nutría del cadáver de la burguesía, sino que encontraba su posibilidad cierta de liberación artística en la conducta política de las graneles masas insurgentes y rebeldes, fundiendo a fuego en un objetivo común el arte y la política, actividades si no opuestas, tradicionalmente separadas.
El cineasta de 1967 reclamaba para sí, y ocupaba, un papel en el combate por la liberación de América Latina. El paternalismo era cosa del pasado. En Viña del Mar 1967 fue claro para todos que se es en la medida en que se hace y que el derecho a la participación se gana en el combate.
«Nuestro país está cansado de no tener rostro -afirmaba Jorge
Sanjinés-, lo que queremos es darle un rostro y un cuerpo, pero sabemos que no es suficiente y hay que remodelar y subvertir otras cosas, otras estructuras más importantes -y agregaba vehemente-: queremos hacer un cine que refleje la vida boliviana, la vida de miles y miles de campesinos y mineros, lo que queremos hacer es un cine de observación, de combate y testimonio; no queremos hacer demagogia o relatar historias rosadas.»
En Colombia, Carlos Álvarez. junto con filmar Asalto, filme que narraba con fotos fijas la invasión del ejército a la ciudad universitaria, afirmaba: «El cine con el que Colombia debe comenzar, tiene que ser documental por la imagen directa, sincera y valiente que de vuelve inmediatamente».
En la década de los veinte, en Brasil, Humberto Mauro había afirmado con voz precursora: «A falta de recursos, mi entusiasmo había adoptado el imperativo nacional: quien no tiene perro caza con gato.
La naturaleza era sorprendida y se daban vueltas a la imaginación. Confeccioné relámpagos y tempestades usando luz solar, una regadera y una tela negra …»
En los sesenta Mario Handler. en Uruguay, realizaba su filme sin sonido, convirtiendo la limitación en característica estética y luego, junto a Santiago Álvarez, usarían la Nueva Canción como pilar estructural de su idea, fusionando en un solo discurso imagen y sonido.
La necesidad engendra una manera de ver; no condiciona, sino que forma una concepción estética que está determinada por el espectador al cual va dirigido el filme.
Una preocupación de registrar la historia, de investigar, «de narrar las cosas como son», impulsaba a Handler y a otros latinoamericanos a indagar en el hombre sus motivos y razones.
Viña del Mar nació marcada fuego por el comportamiento histórico
No en vano el jurado premió Manuela de Humberto Solás, que narra un episodio de la Revolución Cubana a través de la participación de la mujer; no en vano Revolución de Sanjinés y Now de Santiago Álvarez; no en vano Mayoría absoluta de León Hirszman. Viramundo de Geraldo Sarno y Rhoda y otras historias de Sergio Muniz ….
No en vano se destacó el trabajo realizado por la Escuela de Santa Fe-de Argentina-, así como la cinematografía brasileña; al programa de conjunto presentado por Cuba, mencionando también obras de Pedro Chaskel, Héctor Ríos, Patricio Guzmán. Nieves Yankovic y Jorge di Lauro, de Chile, Raymundo Gleyzer, Carlos Fisherman y Elíseo Subiela, de Argentina.
En Viña del Mar 1967, junto con darse los premios, se decidió terminar con ellos y llamar al próximo festival de 1969. Su fundador, Aldo Francia, en el ajetreo final había definido el festival: «Nunca pensamos hacer un festival mundial, aunque tuvimos presiones para ello. La razón es que no aportaría ningún beneficio real para nuestro cine actualmente preocupado en encontrar su camino. El cine en América Latina no debe seguir el camino europeo o norteamericano. Este no es un festival de estrellas sino de realizadores». Y agregaba: «Queremos trabajar con nuevos cineastas, con nuevas tendencias, apoyando en lo que sea posible las coproducciones, apoyando todo lo que rienda a la unidad de América Latina …»
A Viña 1967 siguió el encuentro de Mérida en 1968, y el festival y segundo encuentro de Viña del Mar en 1969, donde explotó en luz creadora, en imágenes desgarradoras, en fuerza narrativa, la más importante muestra que hasta esa fecha se había reunido del Nuevo Cine latinoamericano.
Filmes creados por la fuerza irradiadora de Viña del Mar; si en 1967 se echaron las bases del futuro, en 1969 ya era posible verlo plasmado en imágenes y en ochenta filmes que hablaban el nuevo y renovado lenguaje de un arte cinematográfico nutrido por la literatura, por la música, por la dramaturgia, la memoria popular, por las tradiciones de lucha, por la nueva canción, por la poesía, fundidos a fuego al calor de las luchas sociales.
Un total de 80 filmes, de los cuales:
50 eran documentales,
30 de ficción,
53 filmes fueron rodados en 35 mm,
27 en 16 mm.
Constituyeron la presencia cinematográfica en Viña del Mar de 1969
Pero ésta ya no fue sólo una reunión de cineastas. Decenas de estudiantes de cine de Argentina y de otros países del continente llegaron a Chile y junto a estudiantes chilenos y representantes sindicales y culturales, en gran asamblea, eligieron como presidente honorario al comandante Ernesto Che Guevara, como un homenaje a todos los héroes caídos en la lucha por la liberación de América Latina.
El Festival de 1967 y el Festival de 1969 son productos de una misma inspiración, un solo aliento …
Alfredo Guevara definía el marco del encuentro:
-Por primera vez los cineastas de América Latina, los colonizados o neocolonizados, los que a brazo partido con parte de nuestro pueblo protagonizan el combate contra el subdesarrollo, hemos encontrado el modo de insertamos, ser cultura viva, historia real de su pueblo, de sus luchas y sus triunfos, pero esa autenticidad, esa inserción en los procesos forjadores de la cultura nacional, no pueden darse sino a partir de un hecho cultural por excelencia; la liberación.
» La conciencia de su urgencia, la acción para hacerla posible, el derrumbe de las ideologías que predican la mansedumbre, la asimilación o la conciliación, han dado a los cineastas latinoamericanos la oportunidad no ya de convertir su arte en arma de liberación, sino en muchos casos protagonizarla como parte de sus vanguardias revolucionarias.»
En 1967 y en 1969 nuestros sueños no tenían límites, nuestra aspiración era la revolución total, nuestro espíritu estallaba en utopía; el triunfo revolucionario parecía estar al alcance de la mano.
En 1967 y en 1969 los festivales en Viña del Mar, pero las discusiones comenzaron en las calles de Santiago, continuando hasta altas horas de la noche en Viña, prosiguiendo hasta la madrugada por las laberínticas callejuelas de los cerros de Valparaíso.
En 1969 una numerosa delegación cubana asistió al festival. Entre ellos: Santiago Álvarez, Pastor Vega, Octavio Cortázar…
Filmes como Lucia, Memorias del subdesarrollo, como La primera carga del machete, junto a Dios y el diablo en la tierra del sol, Antonio das Mortes, La hora dt tos hornos, a Asalto de Carlos Álvarez, a 79 primaveras de Santiago Álvarez, Vidas secas de Nelson Pereira dos Santos, Hasta la victoria siempre, a Hanoi martes 13, a Por primera vez de Octavio Cortázar, a Las aventuras de Juan Quin-Quin de Julio García Espinosa; a Testimonio de Pedro Chaskel; a Herminda de la Victoria de Douglas Hübner de Chile; a Valparaíso, mi amor de Aldo Francia ..
Entre muchas otras. definían en la pantalla los principios enunciados de 1967.
Fue justamente por lealtad y coherencia con esos principios que en la década infame del setenta caen en la lucha compañeros como Raymundo Gleyzer y Jorge Cedrón de Argentina, Carmen Bueno, Jorge Müller y Hugo Araya de Chile. Y son encarcelados o exiliados innumerables cineastas del continente.
A raíz precisamente del golpe militar en Chile es que se funda en Caracas el Comité de Cineastas de América Latina, con el objetivo de luchar por la defensa de los desaparecidos, de los presos políticos, y al mismo tiempo, reunificar las fuerzas dispersas del cine latinoamericano.
Y en esos días aciagos es Alfredo Guevara quien reúne nuevamente a los cineastas de América Latina.
A través del Comité de Cineastas se reunifica el movimiento, ensanchando su ámbito cultural con la participación de escritores, de músicos, de hombres de teatro, para finalmente reanudar los festivales de cine, creando, a instancia del ICAIC, el primer Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba, en 1979, reiniciando así la tradición que los golpes militares, la reacción y el imperialismo, intentaron cortar…
En veinte años nuestro cine ha recorrido un largo camino.
En profunda identificación con las luchas populares ha encontrado su razón de ser y destino histórico. Nuestro cine cuenta hoy con obras y autores que han cimentado un movimiento que se inscribe por derecho propio en las vigorosas corrientes de nuestra auténtica cultura.
Son innumerables los cineastas que han arriesgado sus vidas en los combates por la liberación.
Cineastas mexicanos, argentinos, junto a nicaragüenses y chilenos, cubanos, panameños, han registrado en gestas internacionalistas la guerra de Nicaragua…
Cineastas puertorriqueños junto a salvadoreños la guerra de El Salvador…
Ayer el movimiento del nuevo cine latinoamericano demostró su madurez al acoger con solidaridad y eficacia a los perseguidos y exiliados del Cono Sur.
Actitud definitoria siempre renovada, nuestro cine nació, es y será
internacionalista y su ejemplo más esclarecedor es Santiago Álvarez.
Nuestro cine ha sido como los dedos extendidos de una mano que se ha abierto generosa para participar pluralmente junto a otras tendencias en la tarea común del rescate cultural, del rescate de las pantallas, de los mercados y del público, razón final de todo nuestro quehacer.
Pero también esta mano se ha cerrado como un puño cuando la existencia de nuestro movimiento fue amenazada, cuando necesitó luchar por la defensa de la vida de los cineastas y de la preservación de su obra.
Y que nadie lo dude; esta mano extendida se cerrará como un puño cuantas veces sea necesario, cuantas veces la soberanía de nuestro cine, la soberanía de nuestra América, sea amenazada.
Hoy es menester reconocerlo, coexisten dentro del movimiento diversas concepciones estéticas y concepciones ideológicas.
¿Se ha ensanchado el cauce o se ha llegado al mar?
En cualquier caso, el nuevo cine latinoamericano no reconoce fronteras ni se apega a dogmas o creencias, sino que se alimenta de la dialéctica de la vida.
Sus logros y reveses han sido obra de hombres y mujeres de la cultura y del cine, que han abierto un espacio a través del trabajo constante de una vida. Conviene no olvidarlo.
Hoy participamos juntos a las organizaciones sindicales, a la unión de las cinematecas, en las labores de los cine-clubes y en las escuelas de cine, en las actividades del mercado común latinoamericano, así como prácticamente en todos los festivales del mundo y manifestaciones cinematográficas.
Nuestra participación es global y universal.
Festivales, retrospectivas personales, muestras, semanas de cine, congresos por la paz. y el desarme, así lo acreditan,
En veinte años hemos crecido como árboles que han extendido sus raíces por el mundo.
En 1976, andando por Veracruz con Glauber Rocha, nos detuvimos en unas playas vírgenes llamadas Paraíso. Caminamos durante largo tiempo por la orilla del mar. De pronto Ely, Jorge Sánchez, Antonio Eceiza y yo nos miramos con cierta alarma … Nos dimos cuenta que Glauber había desaparecido.
Luego de buscarlo durante horas, apareció entre las dunas apoyado en un cayado de madera. Avanzó hasta la orilla del mar y comenzó febrilmente a dibujar sobre la arena Paraíso Films, luchando tenazmente cono-a las olas que borraban lo que él dibujaba.
Una vez que hubo terminado, miró hacia la vastedad del mar y dijo: «¡Hay que avisarle a Alfredo!»
Glauber vislumbró el mar.
Hoy la Paraíso Films es la Fundación de Nuevo Cine Latinoamericano, presidida por Gabriel García Márquez, y la Escuela Internacional de Cine y Televisión de los Tres Mundos dirigida por Fernando Birri.
Ése ha sido el tamaño de nuestros sueños.
Realidades hoy encarnadas en una nueva generación de cineastas que tienen la posibilidad cierta de transformar el presente cinematográfico del continente.
Un mundo los espera.
América Latina tiene puestos sus ojos en la Escuela y espera con impaciencia que se conjugue nuevamente el verbo del inicio.
La participación creciente y mayoritaria de las mujeres es hecho
fundamental, signo del tiempo.
Si en 1967 fueron cuatro mujeres las que participaron en el festival, Luisa Ferrari, Nieves Yankovic (Chile), Delia Berú (Argentina), Margot Benacerraf (Venezuela). Hoy, veinte años después, es innumerable su presencia e incontable su obra como lo demuestra el resultado de la convocatoria de guiones realizado por la Fundación de Nuevo Cine Latinoamericano; de cinco guiones elegidos, cuatro están firmados por cineastas mujeres.
Compañeros somos irremediablemente optimistas. Nuestro entusiasmo es irreductible, sin embargo, no somos ni queremos aparecer como complacientes o auto celebrativos: los años ochenta en la víspera inaugural del nuevo siglo, nos exige lucidez crítica, rigor y capacidad para enfrentar la nueva. realidad. más compleja y más plural que en el pasado.
Es urgente la necesidad de renovación del lenguaje y formas expresivas.
Urgente resolver los problemas inmediatos. Entre ellos: recuperar pantallas y espacios para nuestro cine. Posibilitar así la independencia económica que garantice la libertad creativa.
Que no nos detenga la nostalgia.
Que no nos paralice el conformismo.
Recordar Viña del Mar es recuperar su espíritu de búsqueda y renovación creadora.
A veinte años del festival de cine de Viña del Mar, rendimos homenaje a los fundadores del Movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano. Aldo Francia y Alfredo Guevara.
Autor el uno, de entrañables películas, como Valparaíso mi amor y Ya no basta con rezar, obras en las cuales Aldo Francia anticipaba la Teología de la Liberación.
Autor, dirigente, inspirador, Alfredo Guevara, de una corriente que encarna un cambio y la transformación de la cinematografía de América Latina.
Cristiano el uno, marxista- martiano el otro, ejemplos los dos del ámbito de la pluralidad ideológica y estética, de la libertad de expresión en la que se ha desarrollado nuestro cine, abierto a las diversas tendencias y escuelas poéticas; consiente que en nuestra singularidad reside su proyección universal, característica que se amplía a partir del festival de La Habana y se desarrolla y profundiza en la Escuela y en la Fundación.
A veinte años, hoy junto a nosotros están también: Raymundo Gleyzer, Jorge Cedrón, Carmen Bueno, Jorge Müller, Rugo Araya, Rodolfo Kuhn, León Hirszman, Nieves Yankovic, Saúl Yelín y Glauber Rocha.
Seguiremos luchando por las ideas que sustentaron sus vidas y que vencieron todas las muertes.
Jóvenes cineastas de América Latina: Aldo Francia y Alfredo Guevara abrieron un largo y ancho camino. Deber de ustedes es comenzar a recorrerlo, iluminando rebeldes e insurgentes las pantallas del futuro.
Ponencia de Miguel Littín en el «Seminario en homenaje al XX Aniversario del Festival de Viña del Mar», durante el IX Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.